El segundo relato de José González (el paraguayo que vivió cinco años en la vieja Unión Soviética) hace referencia a su amor de juventud. Galia fue ese amor y el resultado fue Victoria, la hija en común. Un breve repaso de lo ocurrido y el sentido relato de José

José González vivió el fin de su adolescencia escapando de las huestes de Stroessner en Paraguay por el único pecado de militar en el partido Febrerista. Con su madre detenida, debió recurrir a la embajada mexicana y con un salvoconducto, partió rumbo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (la vieja URSS). Y allá se quedó.
Allí moró durante cinco años, donde aprendió costumbres, convivió con gentes sencillas como las que tenía acá en esta región del mundo, aprendió el idioma, apreció sus comidas, pudo estudiar veterinaria como era su sueño y, también, conoció el amor.
Galia fue ese amor inolvidable de una muchacha que tenía aire bondadoso y mirada noble. Su nombre completo era Galina Victorovna Shevchenko

Y en los cinco años en que resultó su estancia por aquellas feraces tierras (Rusia, aún desmembrado tras la caída de la URSS, continúa siendo el país más grande del mundo en superficie), pudo ser muchas cosas y probarse a sí mismo.
Pero también quedó Victoria, nacida apenas unos pocos meses antes de su partida (a mediados de 1981) de retorno a estas tierras (porque así era el acuerdo de estancia).

Tardó 27 años y en 2007, Galia y Victoria (Vica, para todos) viajan y la muchacha puede conocer al padre.
Pocos años después, se desata un cáncer en Galia y la actual esposa de José le sugiere que vaya a estar con ella.

El hombre viaja, consigue un trabajo de inspector de carnes argentinas que eran exportadas a Rusia y puede acompañar a su antigua pareja y madre de su primera hija en sus últimos instantes de vida.
“Puedo decir que estoy bien porque estuve allá cuando más me necesitó”, reflexionaba González hoy desde Encarnación donde vive.
Este es el relato de José al momento de la despedida de su amor juvenil
Galia
La muerte es algo impredecible y también inevitable. Todo el mundo se muere cuando le llega la hora, no antes ni después. Sin embargo, hay gente que fallece, y no precisamente por accidente, sino en circunstancias inusitadas, sorpresivas, cuando nada parece presagiar el final.
Así ocurrió con Galia, quien no era una deidad perfecta, ni la princesa resbalada de un cuento de hadas. Pero tenía tantas virtudes que bien podía comparársele con una diosa terrenal, de esas que hechizan a cualquiera.
Antes de conocerla, en el otoño del 78, era como si yo estuviese en las sombras, pero ella me sacó a la luz. Simplemente apareció en mi vida y me marcó para siempre, convirtiéndose desde entonces en una de las personas más entrañables de mi corazón, a la que mejor comprendía y más amaba; fue su desinteresado amor a la gente lo que me enriqueció, llenándome de gozo y alegría hasta que, tres años más tarde, cuando apenas había nacido nuestra hija Victoria tuve que regresar a Sudamérica. Galia nunca volvió a formar pareja.
Esa mujer que partió a la sobrevida el 28 de julio de 2008, en mi presencia, a las cuatro de la tarde, perfectamente hubiera podido, como dicen, “creerse cosas”. Y, sin embargo, jamás le subió un humillo de vanagloria a la cabeza, ni miró por encima del hombro a un semejante, ni se ahogó en el mar de tiempo que implicaban sus responsabilidades como decana de la facultad de lenguas extranjeras en la Universidad Estatal de la ciudad de Armavir, al sur de Rusia.
La necesidad de otras flores como ella me punza ahora cuando compruebo que voy quedando sin esos ángeles de la vida, como mi hermano Rubén… Mi hermana Rosa… Mi hermana Olga, tan suave y cariñosa.
¿Cómo es posible que Galia, abrumada de trabajo, siempre tuviera tiempo para todos? ¿Y cómo es posible que no perdiera el ánimo sabiendo que a poco se extinguiría por el cáncer que la aquejaba? Después de su deceso, cuando aún me hallaba en Rusia, pasé días inventando encuentros con esa mujer a la que sé, no veré más. Es lo único que se puede hacer ante una despedida que fue real y redonda como un sol.

Su postrera reflexión reflejaba lo que más la preocupaba; nuestra hija Victoria. Con su inmenso poder persuasivo decía en una de sus últimas cartas: “Ya queda muy poco tiempo antes que me vaya de este mundo y por eso, mientras puedo, te escribo. Dentro mío hay un huracán de sentimientos a los que estoy tratando de ahogar y no ser tan sentimental, pero no puedo y temo. Nunca he podido controlarlos”.
“Siento una alegría interna y escondida que está alumbrando todo lo que estoy haciendo y en tanto me sea posible, lo hago con mucho gusto y buen humor. El mundo parece que me está mostrando su lado más benévolo y agradable”.
“Mi eterno querido, mi dolor y amor de siempre: quiero decirte que me complace mucho tus cartas pues dentro de lo que escribes se ve tu buen gusto de ser un padre verdadero para Vica y eso me llena de orgullo, pues has conseguido realizar un enorme esfuerzo hasta convertirte en un ser querido para nuestra hija (y Volodia, respectivamente)”.

“Te quiero mucho y te agradezco las cartas, muy sinceras y un poco tristes, pero optimistas. Soy tu amiga, pero mucho más la mujer que te adora. Besos. Galia”.
Estoy seguro que el dolor de quien amó es inexorablemente distinto de cualquier otro. Logró realizar una proeza grandiosa para mí. El haber viajado desde Rusia a Buenos Aires con Victoria, nuestra hija, en abril del 2007, a quien volví a estrechar después de 27 años, y lo hizo como una tarea impostergable. Más tarde supe por qué tenía tanta prisa.
José González


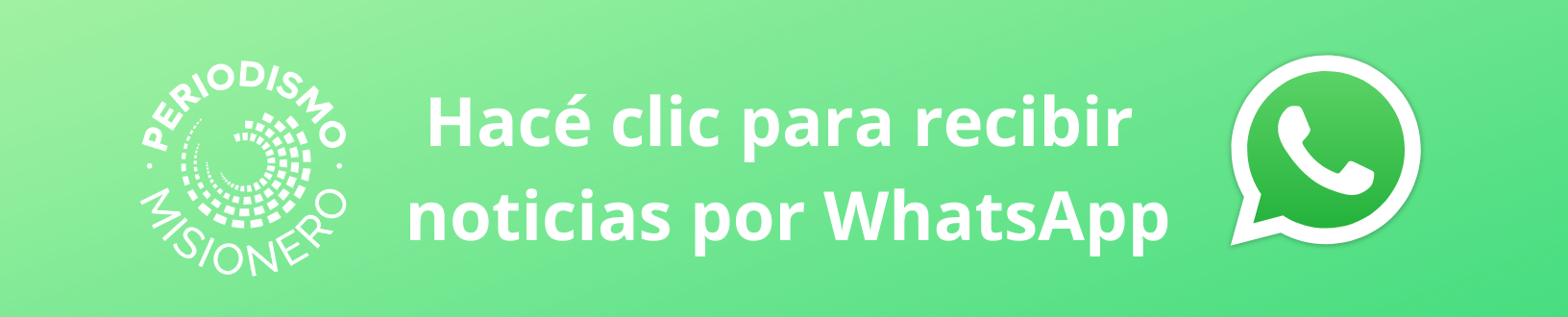
Emotiva historia
En verdad, gracias por leernos, Lili!!!
Muy buena nota y mis felicitaciones por sacar a la luz estas historias, que son historias de la gente y van por fuera de las “agendas” de los medios hegemónicos… Agradecería contacto de José González… Abrazo grande…
Estimado Ricardo. Le estamos enviando lo solicitado a su correo electrónico.