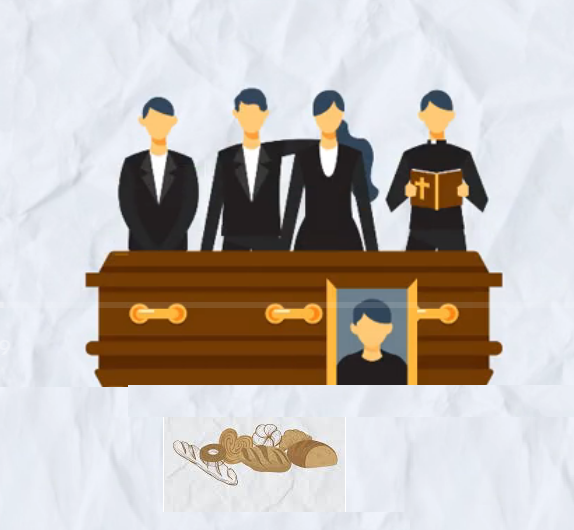La historiadora Silvia Gómez realizó un recuento de los ritos funerarios que hubo en la provincia y la región hasta hace pocas décadas. La mayoría ya está en retirada como el velatorio en la casa de la persona difunta mientras se usaba el living, cocina o dormitorio para exhibir el cajón. Para qué se ponía un pan mojado debajo del cajón. Y el agua
Los que vieron y la revieron y la volvieron a ver, saben de qué se trata. En Esperando la carroza, ese clásico del cine nacional restaurado en 4K y vuelto a pasar una y otra vez (porque vale la pena) se puede ver cómo eran las cosas en los años 80. La abuela desaparece, los hijos la buscan, van a la policía y confunden un cuerpo todo destrozado con el de Mamá Cora. Y deciden hacer el velatorio… en la casa donde ella vive.
De eso se trata.
Silvia Gómez es historiadora co-fundadora y Directora del Archivo Histórico Municipal de Posadas. Tiene sus columnas semanales en El Territorio. Y la de esta semana vale la pena destacar por la descripción que realiza sobre ritos funerarios y costumbres en los velorios de Misiones y la región.

Tal como se describe en el inicio, al igual que en el resto del país, «desde finales del siglo pasado una ola de aggiornamento de las costumbres regionales ha afectado a varios de los ritos más atesorados por largo tiempo, puntualmente a los funerarios; por ejemplo, hasta principios de la década de 1980 cuando una persona fallecía, el velatorio debía realizarse en su domicilio, en general en el área del comedor o del dormitorio, que se acondicionaban para la ocasión, ya que se consideraba irrespetuoso y ofensivo hacerlo en otro sitio«.
Y había otras cuestiones muy locales que ya no están.
«En la región contar con ‘lloronas’ hasta mediados del siglo XX era casi una ostentación necesaria para duelar al difunto como correspondía y por si acaso la pérdida no era tan sentida… también; estas mujeres eran conocidas, pero no promocionadas, se acudía al servicio en “esas” ocasiones, ellas concurrían vestidas de luto, con mantillas y chales que las cubrían casi totalmente», señaló Gómez.

Lo registros más antiguos de esta práctica se remontan a Egipto, donde se les llamaba yerit y era una tradición que pasaba de madres a hijas. Su atuendo típico era una túnica azulada con los pechos descubiertos y debían llevar los brazos en alto como signo de desesperación.
En España se las llamó las “plañideras” y tienen una larga tradición en muchos países asiáticos y en América Latina. Además, su uso puede rastrearse hasta la antigüedad.
En la propia Murga de la Estación de Posadas había un número donde aparecían las lloronas.
Las vestimentas en los deudos
Gómez se refirió a cómo se acostumbrada a vestir la gente en esas circunstancias. «Hablando de vestimentas, otra costumbre era la del luto, el denominado “cerrado” consistía en vestir únicamente de color negro, incluida la ropa interior –o eso se decía– durante un año, a continuación se accedía al período de “luto oscuro” durante los seis meses siguientes, es decir se podían vestir con prendas de color negro y/o gris oscuro, luego se adoptaba el “luto claro” otros seis meses en los que se permitía el uso de indumentaria de color blanco y gris claro; estos mandatos sociales estaban indicados para las mujeres –de cualquier edad–, los varones sólo llevaban una especie de cinta o brazalete de tela negra colocado en el brazo izquierdo durante el primer año inmediato al fallecimiento del ser querido; se completaba la muestra de dolor con inasistencia a fiestas, bailes, espectáculos públicos o de envergadura, la prohibición de escuchar música a niveles estridentes, reírse escandalosamente, el uso de tacos altos, maquillaje, bijouterie, joyas o cualquier acto de ostentación».

«Las viejas carrozas fúnebres, tiradas por dos o cuatro caballos negros, que trasladaban el ataúd, seguidas del carro de las flores con las coronas y palmas ofrecidas a la memoria del difunto y el coche de los familiares y amigos, fueron reemplazados por vehículos acondicionados; a nuestro medio los primeros llegaron alrededor de los años 30, un servicio muy costoso por entonces, mantuvieron el color negro tradicional para adultos y blanco para “angelitos”.
«A continuación, se llevaba adelante la novena, el armado de la cruz y la ornamentación de la sepultura, en esta primera etapa del proceso mortuorio, dos costumbres –una perdida en el tiempo y la otra vigente hasta la fecha– llaman la atención: colocar un recipiente con agua y/o pan debajo del féretro durante el velatorio y el “paño de cruz”.
El pan y el agua
Y acota Gómez, citando a otra autora. «De acuerdo con un trabajo inédito de la G.C. Ileana Acosta, “(…) En diversas culturas se cree que el agua sirve como nutrición espiritual para el alma del difunto en su viaje fuera de la vida terrenal; este gesto simbólico expresa la preocupación y el cuidado continuo hacia el ser querido fallecido, procurando que encuentre sustento mientras atraviesa los misterios del más allá. En regiones con climas cálidos la colocación de agua cerca de los muertos puede tener una dimensión compasiva (…).
Y finalmente, el famoso pan. «Si nos atenemos al velatorio propiamente dicho, hasta no hace mucho se solía colocar –debajo del cadáver o ataúd– un plato con trozos de pan fresco; según la costumbre, su función era retrasar el proceso de descomposición, impedir la “hinchazón del cuerpo” y los “malos olores”; en algunas familias también se acostumbraba incluir una jarra de agua, a modo de colaboración en el proceso de limpieza o purificación del alma. (…)”.