Estefanía Baranger es posadeña. Y ya es licenciada en Letra y va para doctora en Lingüística. Enseña en la UBA pero cada tanto sus columnas en El Territorio constituyen una delicia en el análisis de las expresiones idiomáticas de esta región del país y el mundo. EN este caso, la famosa reyerta entre provincianos que determina si la chipa debe llamarse así (como lo hacen sus inventores los paraguayos y los misioneros) o si debe ser «el chipá» como usan los correntinos. Imperdible
Estefanía Baranger es hija de dos intelectuales de fuste que han hecho grande a la UNaM desde hace mucho tiempo. Su papá Dionisio Denis Baranger ha enseñado Ciencia, Epistemología, y Metodologías de Investigación en diversas carreras de Humanidades y Ciencias Sociales a la par de su trabajo como Sociólogo con investigaciones publicadas en todo el mundo. Es doctor en Ciencias Sociales. Su mamá, Gabriela Schiavoni -proviene de una familia de gran raigambre en la capital misionera- también es antropóloga y también doctora en Antropología e integrante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). ¡Cómo podía caer lejos del árbol semejante fruta!
Desde mediados de 2025, Estefanía Baranger viene publicando imperdibles artículos sobre los usos idiomáticos en Misiones y la región nordeste del país.

El domingo 16 de noviembre el mismo giró en torno al uso de la palabra chipa. Se llamó El guaraní y la city VI: ¿la chipa o el chipá?
En principio, parece darle la razón a los correntinos y la característica acentuación aguda de las palabras en la mayoría de sus expresiones.
«Ahora bien, si hay algo que conocemos los misioneros del guaraní —además de ciertas palabras— es su acentuación, que, convengamos, suele ser aguda, es decir, en la última sílaba: punto a favor de chipá. Por si fuera poco, si recurrimos a nuestros confiables registros del guaraní de los siglos XVII y XVIII, observamos que el término que registran los religiosos Antonio Ruiz de Montoya y Paulo Restivo, lastimosamente, es xipá ~ chipá. Dos puntos para los correntinos. Pero, antes de que me revoquen mi credencial de misionera —ya bastante oxidada por eso de vivir tantos años en Buenos Aires—, juguemos a ignorar estos dos argumentos por un rato».
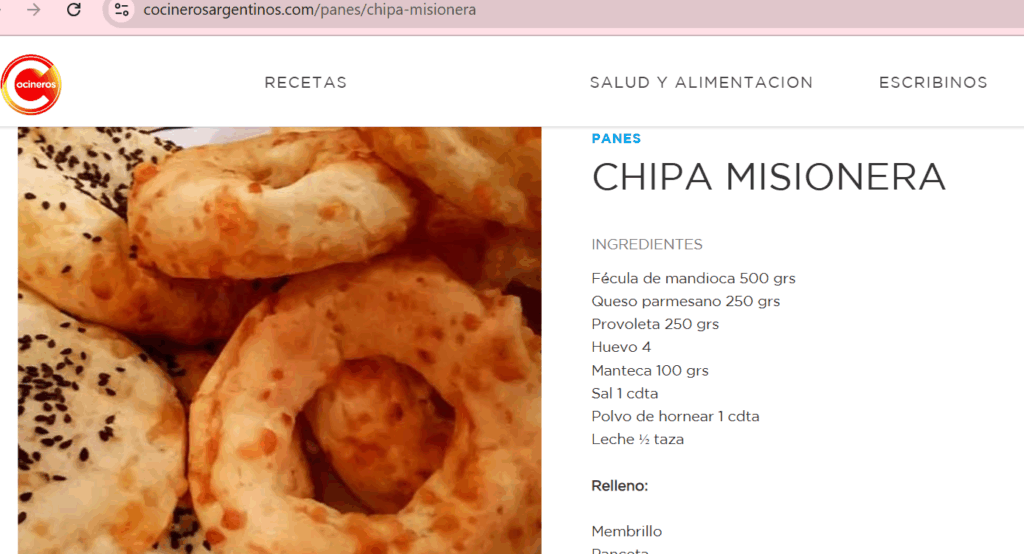
Allí sostiene que «la chipa» pudo haber sufrido un proceso de «gravificación» o transformación en palabra grave. Pero no.
«¿Entonces, puede acaso la chipa haber sido víctima del mismo proceso? Nada me hubiese encantado más, pero todo indicaría que no. No podemos reconstruir ni encontramos ninguna forma chip en los registros de lenguas más antiguas de la familia para poder justificar la acentuación grave de chipa y, además, lo que sabemos del cambio fonológico —o de cómo cambian los sonidos de las lenguas en el tiempo— tampoco promete mucho en esta dirección. Estos misterios, igualmente, plagan la lingüística histórica. Un caso similar es el de los morfemas huérfanos cran-, formas que encontramos como parte de palabras actuales pero cuyo significado como palabra independiente aún resulta oscuro. El nombre de esta categoría viene del inglés, lengua en la que la zarzamora es blackberry (literalmente: ‘baya negra’), y el arándano azul blueberry (literalmente: ‘baya azul’), pero también encontramos el misterioso arándano rojo o cranberry, donde el significado independiente de ese cran- inicial sigue siendo un enigma: un resto fósil en una palabra vivita y coleando».
El famoso chipako
El hallazgo que aporta Baranger es sobre el origen de la palabra, esto es su etimología. Y dice que es andina. Y ahí sí podrán entenderse muchas cosas.
«Sin embargo, nuestro chip- guaraní no parece tener la naturaleza fósil del árabe al- ni del inglés cran-. ¿El problema podría ser que estamos mirando al sur cuando deberíamos mirar al norte? Según ciertos especialistas, como la etnogastrónoma Graciela Martínez, chipa no es originalmente una palabra guaraní, sino andina, y habría ingresado al Paraguay durante el período colonial —algo que ya deberíamos haber sospechado, dado que sin españoles no habría vacas, sin vacas no habría queso y sin queso no habría chipa. Resulta que en diversas fuentes lexicográficas del quechua, aparece la forma chipaku ~ chipako para designar al pan de chicharrón, que, a su vez, tiene como base la palabra chipa, con el significado de ‘compacto’, ‘apretado’ o ‘apelmazado’, también empleado para canastos trenzados y ramilletes apretados. La idea es que esta palabra en el Paraguay de la época pudo haberse reinterpretado para nombrar al pan de almidón de mandioca, denso y compacto. ‘Compactar’, ‘apretar’ y ‘apelmazar’, además, describen bastante bien la hechura de la chipa —incluso mejor que ‘amasar’, me atrevo a decir. Asimismo, el desplazamiento de significado —de la “acción” al “producto”— es común en las lenguas del mundo».
Y agrega que no está convencida de su hallazgo. «¿Es la explicación perfecta? A mí tampoco acaba por convencerme. Pero lo importante es que el quechua sí acentúa sus palabras predominantemente en la penúltima sílaba».
Pero ¿y el artículo?
«Queda, sin embargo, otro misterio por resolver: ¿cómo explicamos la transición de género que experimenta nuestro preciado panificado bajo estudio en las provincias de Misiones y Corrientes?
«Como comenté en la primera entrega de esta columna, las lenguas guaraníes no tienen género gramatical, y, para el caso, originalmente tampoco tenían artículos. Pero según el lingüista Bruno Estigarribia, el guaraní paraguayo toma prestados los artículos lo y la del español con otro fin. Como a esta lengua le importa muy poco si las palabras son femeninas o masculinas, los resemantiza —les cambia el significado— para expresar número. Así encontramos casos como la arriéro ‘el arriero’ y lo kuña ‘las mujeres’, donde ‘la’ indica singular y ‘lo’, plural. El guaraní correntino, en cambio, según Leonardo Cerno, sí habría incorporado el artículo español ‘el’. De ahí, quizá, nuestras diferencias regionales entre el chipá, en Corrientes, y la chipa en Paraguay y, por extensión, en Misiones».

En el final, Baranger enfatiza. «Pero dejemos de llevar puntajes, que —como dicen los perdedores más optimistas— lo importante no es ganar, sino competir. Al final, pedir una chipa o un chipá no es cuestión de corrección, sino de pertenencia. Son marcas que ubican al hablante sin necesidad de mostrar documentos; detalles mínimos que ordenan el mapa lingüístico del Litoral. Como pedir tres vasos de whisky con los dedos equivocados; sólo que acá alcanza con una tilde y un artículo».
Estefanía Baranger
Lic. en Letras, doctoranda en Lingüística y docente (UBA)
El artículo completo en: https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2025/11/16/868881-el-guarani-y-la-city-vi-la-chipa-o-el-chipa










